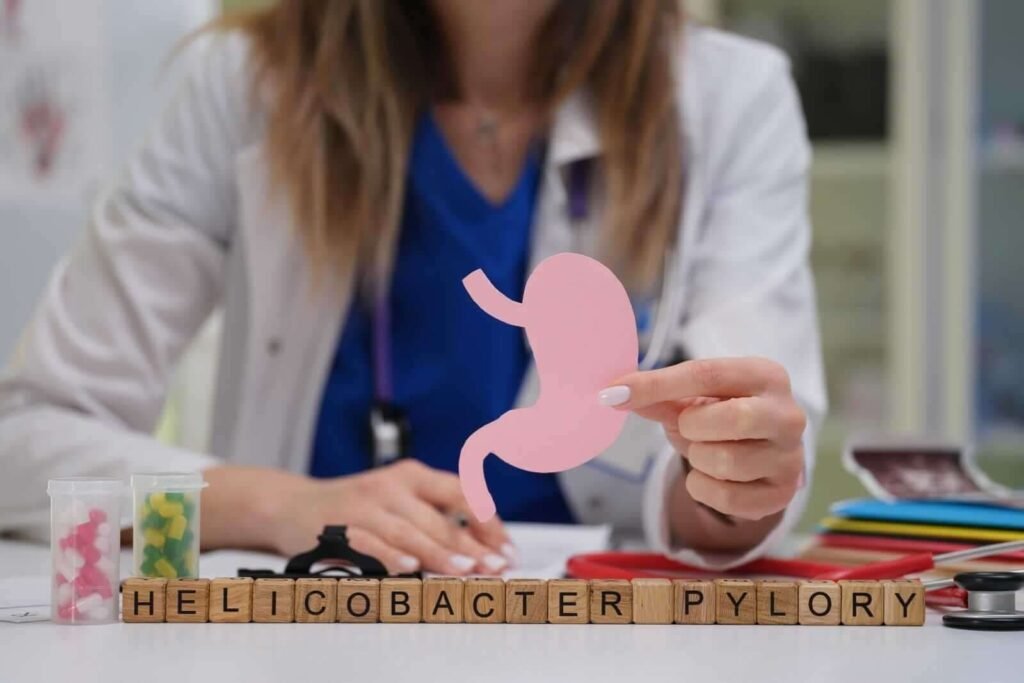¿Sabías que una bacteria que no se ve puede provocar desde molestias leves hasta úlceras y, en casos raros, cáncer de estómago? En esta entrevista el Dr. Miguel Abdo nos explica por qué H. pylori dejó de ser un misterio en los años 80, cómo afecta a millones de mexicanos y qué decisiones simples -desde pruebas correctas hasta completar tratamiento- pueden marcar la diferencia para curarse y evitar desarrollar complicaciones.
En resumen
H. pylori vive en el estómago de gran parte de la población mexicana, pero no siempre causa daño; se trata cuando hay úlcera, gastritis crónica, antecedentes familiares de cáncer gástrico o uso prolongado de antiinflamatorios. El éxito del tratamiento depende de elegir el esquema correcto según resistencias locales, prevenir y manejar efectos secundarios (suplementando con simbióticos probados) y asegurar adherencia mediante educación, recordatorios y seguimiento.
Se sugiere implementar pruebas estructuradas, como endoscopías a partir de los 45 años o pruebas no invasivas según el riesgo, crear centros de referencia para un diagnóstico rápido y ofrecer tratamientos integrales con apoyo tecnológico, como aplicaciones, telemedicina y alertas clínicas. Finalmente, medidas prácticas de prevención en México incluyen agua y alimentos seguros, higiene de manos, evitar compartir utensilios, y cuidado de la salud bucal.
El mensaje clave: detectarlo a tiempo, tratarlo completo y mantener hábitos simples puede prevenir daño grave y proteger a toda la familia.
Dr. Juan Miguel Abdo Francis

El Dr. Juan Miguel Abdo Francis es un gastroenterólogo médico-quirúrgico y endoscopista con subespecialidad en rehabilitación esofágica, formación en el Hospital General de México, diplomado en epidemiología clínica y posgrado en alta dirección con Mención Honorífica; cuenta con certificados de especialista vigentes (cédulas 3181256 y 3181258).
Fue jefe de la Unidad de Gastroenterología y Director General Adjunto Médico del Hospital General de México, y lideró la División de Enseñanza e Investigación del Hospital Ángeles Acoxpa; es catedrático en la UNAM y profesor en varias universidades.
Autor de 238 publicaciones extensas, 123 artículos indexados y 28 libros, ha impartido más de 850 conferencias y presentado 121 trabajos internacionales; ha presidido sociedades clave de gastroenterología y endoscopia, pertenece a numerosas academias y ha recibido múltiples premios y reconocimientos.
En terminos sencillos
Helicobacter pylori
En entrevista el Dr. Miguel Abdo nos explica que la bacteria Helicobacter pylori (H. pylori) puede vivir en el estómago y, en algunos casos, causar gastritis y úlceras. Detalla que desde los años 80 se demostró su papel y eso cambió cómo diagnosticamos y tratamos estos problemas. Aunque alrededor del 70% de los mexicanos la tiene, no siempre hay que tratarla: se indica sobre todo si hay o hubo úlcera, gastritis crónica, antecedentes familiares de cáncer gástrico o uso prolongado de antiinflamatorios.
Menciona que actualmente existen guías claras en México que ayudan a decidir a quién hacerle pruebas y cuándo erradicarla, y los pacientes participan más informados en estas decisiones. La clave es el equilibrio: no tratar por rutina a todos, pero actuar con firmeza cuando hay riesgo o síntomas, aprovechando los avances en combinaciones de antibióticos y criterios de manejo.
Apego al tratamiento
Para que más pacientes completen el tratamiento contra H. pylori, nos explica que el médico debe elegir bien el esquema desde el inicio: confirmar si el paciente no tiene resistencia a los antibióticos (historia de uso previo y patrones de su región, especialmente a claritromicina), y usar la combinación adecuada de dos antibióticos con un bloqueador de ácido.
Como estos tratamientos pueden causar efectos secundarios en hasta la mitad de los pacientes (dolor de cabeza, diarrea, malestar corporal), es clave prevenirlos y manejarlos: explicar claramente qué esperar, cómo tomarlos, qué hacer si hay molestias, y añadir probióticos con cepas específicas que han demostrado reducir esos efectos y aumentar la tasa de eliminación en 10–12%. Con información sencilla, seguimiento cercano y la elección correcta de fármacos y probióticos, mejora mucho la adherencia.
Fármacos para erradicar Helicobacter pylori en México
Al respecto el especialista nos explica que en México, la resistencia a metronidazol es alta y la de claritromicina ronda 20%, por lo que el esquema triple clásico (inhibidor de bomba de protones, medicamento que reduce el ácido estomacal + amoxicilina + claritromicina) sigue siendo opción cuando el paciente no ha usado claritromicina y la resistencia local es baja.
En zonas o pacientes con resistencia alta a claritromicina (≥25%) se prefieren esquemas cuádruples, que añaden un cuarto componente y mejoran la erradicación. Las presentaciones “en paquete” del triple facilitan la toma y, al sumar un simbiótico/probiótico con cepas específicas, se reducen efectos adversos y mejora la adherencia. La clave es elegir el esquema según el historial del paciente y los datos locales de resistencia.
Mejorando la eficiencia
Para elegir simbióticos útiles en el tratamiento de H. pylori, se buscan productos con cepas probióticas específicas que
hayan demostrado, en estudios, reducir efectos secundarios (diarrea, náuseas) y mejorar la tasa de erradicación cuando se usan junto con antibióticos. Lo ideal es que incluyan: 1) probióticos vivos con evidencia clínica para H. pylori y 2) un prebiótico que “alimente” a esas bacterias beneficiosas; juntos forman un simbiótico. Su papel es doble: durante el tratamiento ayudan a tolerar mejor los antibióticos y a aumentar la eficacia global; después, contribuyen a restaurar el equilibrio de la microbiota intestinal, acortando el tiempo de recuperación y disminuyendo molestias gastrointestinales. La selección se basa en cepas con respaldo científico, dosis adecuadas y calidad del producto.
Trabajo en equipo
Para evitar complicaciones por H. pylori, el Dr. Abdo nos comenta que necesitamos un trabajo en equipo guiado por el Consenso Mexicano: que médicos generales, nutriólogos y farmacéuticos identifiquen rápido a quienes deben hacerse prueba (antecedente de úlcera, gastritis crónica, familiar con cáncer gástrico, uso prolongado de antiinflamatorios) y los canalicen o inicien el diagnóstico con pruebas no invasivas validadas (antígeno en heces o aliento).
Claves prácticas:
- capacitación corta y periódica sobre criterios de tamizaje y esquemas de tratamiento;
- rutas de referencia claras al gastroenterólogo;
- “recetas-paquete” y recordatorios para mejorar adherencia;
- educación al paciente en lenguaje simple sobre riesgos y beneficios;
- involucrar a nutriólogos en apoyo dietético y manejo de efectos secundarios;
- a farmacéuticos en detección de señales de alarma, revisión de interacciones y reforzar el uso correcto del tratamiento;
- y seguimiento programado (llamadas o WhatsApp) para confirmar toma completa y verificar erradicación.
Con esto, detectamos antes, tratamos mejor y reducimos el pequeño pero real riesgo de úlcera, cáncer gástrico y linfoma MALT.
Tecnología en el autocuidado y control de infecciones
La tecnología puede ser un aliado práctico para el autocuidado y el control de H. pylori: apps y recordatorios en el celular ayudan a no olvidar citas clave (endoscopías de seguimiento, pruebas de control de erradicación a las 4–8 semanas), a tomar correctamente los medicamentos y a reportar efectos secundarios a tiempo; la telemedicina facilita educación, ajuste de tratamientos y monitoreo sin desplazamientos; y los sistemas clínicos con alertas para médicos (por ejemplo, “endoscopia pendiente” o “verificar prueba de aliento/antígeno en heces”) mejoran la continuidad del cuidado.
A futuro, la inteligencia artificialLa inteligencia artificial (IA) se refiere a la capacidad de las máquinas para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Es un campo fascinante que busca imitar las capacidades humanas para resolver problemas y... Más puede apoyar con recordatorios personalizados, detección de riesgos (por historial, adherencia y región de resistencia antibiótica) y priorización de pacientes que requieren atención rápida. En conjunto, estas herramientas mejoran la adherencia, reducen complicaciones y elevan la calidad de vida, sobre todo en casos con úlcera, displasia o alto riesgo.
Comunicando su importancia
El especialista nos propone que para comunicar bien este tema, usemos mensajes claros y directos: “H. pylori es una bacteria que no se ve, pero puede lastimar el estómago: causa gastritis, úlceras y, en pocos casos, cáncer. Si tienes síntomas, no te automediques: consulta.” Explique que un solo antibiótico no funciona y que cortar o “espaciar” las dosis empeora todo porque crea resistencia.
En México, el tratamiento debe durar idealmente 14 días seguidos; 10 días es el mínimo, menos no sirve. Recomendaciones prácticas: contar historias reales breves (personas que ignoraron molestias y luego tuvieron una úlcera), usar infografías sencillas sobre señales de alerta (dolor persistente, sangrado, pérdida de peso), repetir el mensaje “no suspender ni saltar dosis”, y ofrecer apoyo con recordatorios en el celular y seguimiento por el equipo de salud. El objetivo es que la gente entienda que lo invisible puede ser serio, pero que con diagnóstico y tratamiento completo se previenen complicaciones.
Propuesta para reducir la incidencia
Al cuestionarlo respecto a cambios haría para reducir la incidencia y complicaciones de Helicobacter pylori en México, nos mencionó:
- Realizar pruebas o evaluaciones (tamizaje) y vigilancia estructurada
- Endoscopía única de rutina a partir de los 45 años (antes si hay alarma o alto riesgo), con biopsias dirigidas cuando corresponda. En quienes no requieren endoscopía inmediata: pruebas no invasivas (antígeno en heces o prueba de aliento) y control de erradicación a 4–8 semanas.
- Rutas claras para síntomas de alarma: sangrado, pérdida de peso, vómitos persistentes, anemia, disfagia o dolor que despierta por la noche.
- Red de centros de referencia y diagnóstico rápido
- Centros regionales con patología y microbiología expertos para lectura estandarizada de biopsias, pruebas de resistencia y reporte en 72 horas.
- Logística de traslado de muestras desde unidades periféricas (cadena fría, mensajería rápida; integrar soluciones automatizadas cuando sea viable).
- Plataforma nacional interoperable para resultados y alertas de seguimiento, accesible a primer nivel.
- Acceso y adherencia al tratamiento
- Formularios de tratamiento “en paquete” (IBP + 2/4 antibióticos + simbiótico con cepas validadas) con cobertura pública y precio accesible.
- Guías nacionales operativas por región según resistencia local, con actualización anual y capacitación breve para médicos generales, nutriólogos y farmacéuticos.
- Apoyo a la adherencia: recordatorios por app/SMS, seguimiento telefónico en día 3–5 y 10–14, y verificación obligatoria de erradicación. Educación al paciente en lenguaje simple: no automedicarse, no interrumpir, duración ideal 14 días.
Medidas de prevención
Respecto al importante tema de la prevencion nos explica que en México, algunos hábitos pueden facilitar el contagio de H. pylori: consumo de agua no segura, alimentos callejeros sin buena higiene, compartir utensilios o bebidas, y poca higiene bucal. Como la bacteria pasa de persona a persona y puede estar en la placa dental, las medidas prácticas son:
- Agua y alimentos seguros: hervir o clorar el agua; preferir puestos con buena higiene; evitar mayonesas/salsas expuestas; lavar y desinfectar frutas y verduras.
- Higiene de manos: antes de comer y después de ir al baño; enseñar a niñas y niños la técnica correcta.
- Utensilios y saliva: no compartir cubiertos, vasos ni botellas; cuidado con besos si hay gastritis activa o tratamiento en curso.
- Salud bucal: cepillado y uso de hilo dental diario; enjuague antibacteriano si lo indica el odontólogo; limpiezas profesionales periódicas, sobre todo si hay reflujo.
- En casa: separar tablas para crudo/cocido; refrigerar rápido; recalentar bien; limpiar esponjas y trapos.
- Si hay diagnóstico en alguien del hogar con factores de riesgo (úlcera, antecedentes de cáncer gástrico): considerar pruebas a convivientes sintomáticos y reforzar higiene.
- Tratamiento: completar las 2 semanas como indicó el médico y verificar la erradicación 4 a 8 semanas después (prueba de aliento o antígeno en heces).
Con estas acciones sencillas y constantes, se reduce el contagio y mejoran los resultados del tratamiento en nuestra realidad local.
Importante tomarlo en serio, trátalo bien y evita reinfecciones
El Dr. Abdo nos subrata que H. pylori puede ir de molestias leves a úlceras e incluso cáncer gástrico, por eso no hay que minimizarlo. Si tienes factores de riesgo y la prueba sale positiva, es importante continuar con el tratamiento completo bajo supervisión médica y confirmar la erradicación con prueba de aliento o antígeno en heces.
Se debe considerar evaluar a tu pareja o familiares cercanos y tratar a quienes salgan positivos para reducir reinfecciones (pueden llegar hasta 11% al año). No necesitas pruebas repetidas si ya se erradicó, pero sí mantener higiene constante: manos limpias, agua segura, alimentos bien lavados/cocidos y evitar comida callejera de dudosa higiene. Si has tenido gastritis crónica, lesiones gástricas o úlceras, repite estudios a los 5 años. Con diagnóstico oportuno, tratamiento completo y buenos hábitos, proteges tu salud digestiva y la de tu familia.
Entrevista con el Dr. Miguel Abdo.
En su experiencia clínica de más de 35 años, ¿ha observado cambios en la forma en que los pacientes y médicos abordan la infección por Helicobacter pylori? ¿Qué avances le han parecido más prometedores?
En los años ochenta se empezó a estudiar un poco más la asociación de la bacteria Helicobacter pylori con la enfermedad ácido-péptica. De hecho, este descubrimiento del doctor Barry Marshall y del doctor John Warren consistió en cultivar la muestra del estómago, ven que crece una bacteria, Marshall se la come y le da gastritis. Luego, se hace una endoscopía y vuelve a recuperar la bacteria.
Antes se pensaba que el estómago era estéril, que no podía tener bacterias. Pero una vez que esto se logra demostrar que sí creció, cambia completamente la historia. Entonces se da cuenta todo el mundo que era parte de la enfermedad ácido-péptica, que era una bacteria capaz de dar gastritis, capaz de dar úlceras. Sin embargo, no todos los Helicobacter son dañinos. Entonces empieza a haber mucha información de Helicobacter, tanto que hay un congreso de puro Helicobacter en Europa, más de mil artículos que explican sobre la bacteria cada año.
En México hay consensos muy serios, hice el consenso grande hace ya más de 15 años; se hizo el IV Consenso y una actualización. Está muy claro para el médico a quién se le debe erradicar, porqué y con qué. Lo cierto es que el paciente también evolucionó y empezó a estudiar y a hacerse pruebas para ver si se le encontraba en un momento dado a ese paciente la presencia o no del Helicobacter pylori.
El 70 % de los mexicanos lo tienen, pero no por eso se trata. Sí hay factores de indicación de tratamiento, como lo es que tenga o tuvo úlcera, gastritis crónica, que la familia haya habido cáncer gástrico. Si va a tomar medicamentos antiinflamatorios por muchos años, ahí está indicado erradicarlo y esa es la labor del médico, educar ahora al paciente para que juntos encontremos el balance justo. Ni todos los helicobacter deben de ser erradicados, porque muchos no son
patógenos, ni tampoco ningunearlos porque algunos hacen mucho daño.
Muchos pacientes abandonan el tratamiento o lo realizan incompleto. ¿Qué estrategias, desde la consulta hasta la educación al paciente, han demostrado ser más eficaces para mejorar la adherencia?
Lo primero que debe saber el médico es si el paciente no tiene resistencia a los antibióticos, si los ha tomado previo a los que vamos a dar. Segundo, ver en qué región vive, porque hay unas regiones donde hay resistencia, sobre todo a claritromicina. El primer esquema que usamos es amoxicilina con claritromicina y un bloqueador de ácido. Y tercero, una vez que vemos que si es el paciente adecuado, que no es una zona de resistencia, lo suplementamos con estos nuevos
simbióticos que ayudan a que los efectos no sean adversos.
Entonces, el tratamiento del Helicobacter pylori se hace fundamentalmente con un doble esquema de antibióticos, eso hace que sea fuerte, que sea un poco difícil de llevar por el paciente. Agrega que hemos aprendido que 50% de las poblaciones tienen efectos adversos menores, que pasan por dolor de cabeza, diarrea, o malestares articulares, o dolor de cuerpo. También, hay un 10 % que dice “doctor, yo no me lo voy a seguir tomando, me siento terriblemente mal”.
Para eso, lo que hemos hecho es suplementar con probióticos. Estos ayudan a quitar el efecto adverso y el paciente toma mejor el antibiótico. Incluso, algunas cepas mejoran en 10 a 12 % la erradicación de la bacteria. Es importante recetar la cepa específica que ya demostró que sirve para el Helicobacter pylori.
Sabemos que la resistencia a los antibióticos es un reto creciente. ¿Qué alternativas o combinaciones de fármacos considera más efectivas actualmente para erradicar Helicobacter pylori en México?
En México y en algunos países se usan esquemas de metronidazol, tenemos mucha resistencia a metronidazol; también para claritromicina ha crecido, es de alrededor de 20 %. Por eso, si son poblaciones vírgenes que no han tomado antibióticos, o al menos no han tomado claritromicina, podemos usarlo.
El problema lo vemos en poblaciones de alta resistencia, porque han tomado claritromicina arriba del 25 % de resistencia ya estudiada, ahí tendríamos que usar esquemas cuádruples, que son diferentes. Todavía, el esquema que más se receta es el triple, que es claritromicina, amoxicilina con un inhibidor de bomba (de protones). De hecho, hay presentaciones compactadas que lo hacen más fácil, porque el paciente ya tiene todo listo en un paquetito, entonces es muy fácil que
lo pueda tomar. A eso le agregamos el simbiótico para bajar los efectos adversos.
Algunos estudios y la experiencia clínica sugieren mejoras en la eficacia cuando se añaden simbióticos. ¿Cómo selecciona usted los simbióticos adecuados y qué papel juegan en la restauración de la microbiota tras el tratamiento?
La suplementación con cepas probióticas nos ha permitido que los efectos como diarrea y náuseas sean mucho menos frecuentes. Hay probióticos específicos que han demostrado que cuando se trata con antibióticos, generalmente dan buenos resultados. Lo que más usamos son probióticos, productos vivos, que además pueden ir acompañados de algo que los nutra, es decir, de un prebiótico. Cuando se combinan le llamamos simbiótico, que es lo que más usamos actualmente.
¿Cómo podríamos involucrar mejor a otros actores de la salud (médicos generales, nutriólogos, farmacéuticos) en el diagnóstico temprano y seguimiento de Helicobacter pylori para evitar complicaciones?
Con asesoría, por supuesto, todos estos actores saben que existe el Helicobacter pylori, pero que revisen el Consenso Mexicano. Si el paciente cumple con los criterios del Consenso, si ya tuvo la úlcera, si su papá tuvo cáncer, si él tiene gastritis muy crónica o está tomando medicamentos como para la inflamación, ese paciente tiene que buscarse el Helicobacter pylori, y si lo tiene hay que quitárselo. Y esto lo hace el médico de contacto.
El Helicobacter pylori es la causa más frecuente de gastritis crónica en México y en el mundo. Después de la gastritis, 10 % de los pacientes pueden evolucionar a una úlcera. Hay estudios muy serios que han demostrado que cuando el paciente no tiene Helicobacter pylori, comparado con un grupo que sí tiene, a 10 años, 10 % de los que sí tenían la bacteria pueden desarrollar úlcera y menos del 1 % en los que no tenían la bacteria.
Sólo 1% de quienes del 10% que desarrolló úlcera puede padecer cáncer más adelante. Es poco, pero si se suma que en la familia del paciente hay antecedentes de cáncer, hay que vigilarlo. El Helicobacter pylori puede dar gastritis, puede dar úlceras, en porcentajes bajos cáncer y un linfoma asociado a la mucosa muy raro. Entonces, sí, hay que prevenir con campañas de concientización a través de los médicos generales familiares de primer contacto y con pláticas dirigidas hacia esta información.
¿Qué papel visualiza para la tecnología (apps de seguimiento, telemedicina, inteligencia artificial) en el autocuidado y control de infecciones digestivas como Helicobacter pylori?
Una vez que ya tuvimos el Helicobacter pylori y que sabemos que tenemos úlcera o displasia, por ejemplo, las aplicaciones nos pueden ayudar para que a nuestro celular nos llegue un mensaje que nos recuerde las citas para la endoscopia de control para disminuir riesgo de cáncer. Una aplicación o la propia agenda del teléfono nos puede recordar que en tres años debemos hacernos ese estudio.
Este tipo de apoyo también es útil para los médicos, que en sus plataformas —donde tienen sus bases de datos— cuando abran sus computadoras tengan la alerta “doctor, le recordamos que tal paciente tiene endoscopia de seguimiento”.
Todos los recursos que ayuden a mantener el control del paciente y del médico sería maravilloso. Cuando se atienden a tiempo los casos, los pacientes pueden tener mejor calidad de vida, especialmente cuando se trata de un caso más grave.
Desde su perspectiva como educador, ¿cómo podemos comunicar a la población que una bacteria “invisible” puede tener efectos severos, y motivarlos a no subestimar los síntomas digestivos?
Una bacteria como Helicobacter pylori puede ser inofensiva y sólo ocupar espacio, pero también puede producir síntomas muy delicados como úlceras y hasta cáncer de estómago. Por lo tanto, si está presente y hay síntomas, debe de ser visto por su médico tratante.
Mi recomendación es que no recurran a la automedicación, no sirve un solo antibiótico; y también recomiendo que se apeguen al tratamiento tal como lo indica su médico. Por ejemplo, a veces hay que tomar ocho pastillas diarias, pero el paciente decide tomar de dos en dos. Eso no sirve. Se tienen que tomar como está indicado.
Otros pacientes optan por tomar una hoy, mañana no, pasado mañana se toman las otras. O cuando se acaban las pastillas de la primera semana descansan una semana y retoman el tratamiento. No, son 15 días seguidos, si lo interrumpimos ya no sirve.
En Estados Unidos, en Europa, hay reportes de 10 días de tratamiento y hasta siete días, pero en México no sirve. Aquí, lo mínimo son 10 días, pero lo ideal son 14 días de tratamiento; es decir, insisto en compartir esto a la población que ya diagnosticaron: si ya les dieron tratamiento, por favor, no lo suspenda, cumpla las dos semanas, porque si no, crea resistencia a los antibióticos.
Si pudiera rediseñar el sistema de atención digestiva, ¿qué tres cambios haría para reducir la incidencia y complicaciones de Helicobacter pylori en México?
En primer lugar, pediría una endoscopía de manera rutinaria después de los 45 años a toda la población, lo cual no se hace por costos, pero sería ideal que se pudiera hacer, tal como se hace un electrocardiograma o una biometría hemática. Esto es especialmente útil en pacientes con clínicas de gastropatía crónica. Esa sería una de las cosas más importantes.
La segunda, crear centros de referencia, porque no todos los hospitales cuentan a veces con el patólogo para que analice ahí mismo las biopsias. Tal vez en un hospital no tiene el equipo, pero se puede tomar ahí tomar la muestra y referirla, ya sea con drones o con alguna otra manera de transporte, enviarlas al centro de referencia para su análisis y regresar el diagnóstico. De tal manera que podríamos tener un gran centro concentrador. Y, claro, el acceso a medicamentos.
¿Existen hábitos culturales o alimenticios propios de México que favorecen o dificultan el control de esta bacteria? ¿Qué soluciones prácticas recomienda para nuestra realidad local?
El Helicobacter pylori es una bacteria exclusiva del ser humano, lo que significa que no se transmite por animales sino únicamente entre personas. Aunque aún no se conoce con certeza el mecanismo exacto de contagio, se sabe que puede propagarse por contaminación directa, a través de agua o alimentos contaminados, e incluso por contacto cercano, como el intercambio de saliva con la pareja.
La prevención se basa en hábitos de higiene como el lavado de manos, consumo de agua y alimentos seguros, así como una correcta higiene bucal, dado que la bacteria puede permanecer en la placa dental, sobre todo en personas con reflujo. Al igual que con otras infecciones gastrointestinales, es recomendable evitar alimentos callejeros, mantener una buena limpieza dental y acudir periódicamente al odontólogo, medidas que ayudan a reducir el riesgo de infección.
Finalmente, ¿qué mensaje clave le gustaría dejar a los pacientes y familias para empoderarlos en el autocuidado de su salud digestiva frente al Helicobacter pylori?
El Helicobacter pylori es una bacteria que puede causar desde molestias leves hasta cáncer gástrico, por lo que no debe subestimarse. Cuando se detecta en personas con factores de riesgo, debe ser erradicada bajo supervisión médica, ya que el tratamiento y la verificación de su eliminación -mediante pruebas de aliento o heces- son fundamentales. Además, se recomienda que la pareja o familia también sea evaluada y tratada en caso de resultar positiva, incluso si no presentan síntomas, para evitar la reinfección.
La tasa de recurrencia puede alcanzar hasta 11 % anual, pero no es necesario realizar pruebas constantes tras una erradicación exitosa. Lo más importante es mantener hábitos de higiene que mencioné como lavarse las manos, hervir los alimentos, consumir agua segura y evitar en lo posible la comida callejera. En casos con antecedentes de gastritis, lesiones gástricas o úlceras, se sugiere repetir los estudios a los cinco años.
Se contó con el apoýo de Medix para la realización de la entrevista.
Glosario
- Antígeno en heces: Prueba no invasiva que detecta proteínas específicas de H. pylori en una muestra de materia fecal; usada para diagnosticar infección y para confirmar su erradicación después del tratamiento.
- Biopsia gástrica: Pequeña muestra de tejido tomada del estómago durante una endoscopia; se usa para buscar H. pylori, evaluar inflamación, úlceras o detectar cambios precancerosos.
- Inhibidor de la bomba de protones (IBP): Medicamento que reduce la producción de ácido en el estómago (por ejemplo omeprazol); se emplea junto con antibióticos para tratar H. pylori y favorecer la curación de la mucosa.
- Prueba de aliento (urea breath test): Prueba no invasiva que detecta H. pylori midiendo gases en el aliento después de ingerir una sustancia “marcada”; útil para diagnóstico y para confirmar que la bacteria fue erradicada.
- Resistencia antibiótica: Capacidad de una bacteria para sobrevivir a un antibiótico que antes la mataba; cuando hay resistencia, los tratamientos habituales son menos efectivos y se deben usar combinaciones distintas.
- Simbiótico: Producto que combina probióticos (microorganismos vivos beneficiosos) y prebióticos (sustratos que alimentan a esos microorganismos); en el contexto del tratamiento ayuda a reducir efectos secundarios y a restaurar la microbiota.
- Triple/Esquema cuádruple (esquema terapéutico): Formas de tratamiento para H. pylori; el esquema triple incluye un medicamento que reduce el ácido estomacal (IBP, inhibidor de bomba de protones) más dos antibióticos (p. ej., amoxicilina + claritromicina) y el cuádruple agrega un cuarto componente (otro antibiótico o bismuto) para aumentar la probabilidad de erradicación en zonas con resistencia.